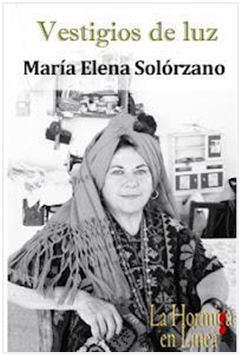A CIEN AÑOS DE ROSARIO CASTELLANOS, ROSARIO Y LA CIUDAD DE MÉXICO La década de los 40´s
A CIEN AÑOS DE ROSARIO CASTELLANOS
ROSARIO Y LA CIUDAD DE MÉXICO, La década de los 40´s
Por Marco Antonio Orozco Zuarth
Como sabemos Rosario nació en la Ciudad de México, por circunstancias
coyunturales, pero a las pocas semanas la llevaron a su tierra, a Comitán, a la
que ella siempre perteneció. No obstante, como nos suele suceder a muchos, ella
siempre estuvo ligada a la capital del país; entonces el Distrito Federal.
Después de vivir su niñez y adolescencia en su terruño, etapa que quedó muy marcada en su memoria. A partir de los 15 años comenzó su carrera de escritora. Sus primeros textos fueron algunos poemas publicados periódicos de Tuxtla Gutiérrez, como El Estudiante de la escuela Camilo Pintado, y luego publicó en Acción de Comitán.
Emigró a la capital del país, a los 16 años, en 1941.Estudió la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre 1944 y 1946, y en 1950, a los 25 años, se graduó con honores de la maestría en Filosofía; su tesis se tituló titulada ¿Existe una cultura femenina?, donde reflexiona sobre la situación feminista de la época en el país. Luego cursó en la Universidad de Madrid un posgrado en Estética, entre 1950 y 1951”. Al regresar comenzó su labor como docente en la Máxima Casa de Estudios, así como ejercer el periodismo en algunos de los medios más importantes del país e impartir talleres literarios.
Fue profesora titular en diversas asignaturas como literatura comparada, novela contemporánea y el seminario de crónica; también fue integrante del Consejo Técnico de la Facultad, y jefa del Departamento de Información y Prensa de la UNAM entre 1960 y 1966. También fue docente en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras
En palabras de Rosa Beltrán, la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán: “En la Facultad, todos querían estar en su clase. Erudita, brillante, con un sentido del humor extraordinario, además daba conocimientos actuales; ella inauguró las clases de literatura comparada.
“Debe haber otro modo de ser mujer; debe haber otro modo de ser humano y libre”; esa frase de Rosario nos la seguimos repitiendo y seguimos buscando esas estrategias. Se ha reconocido que después de Sor Juana, Castellanos es la escritora “con mayúsculas”, finalizó. (1)
Rosario ingresó a la Facultad de Derecho pero de inmediato se cambió a la de Filosofía y Letras, que en ese entonces estaba en la Casa de Mascarones, un emblemático edificio barroco del siglo XVIII ubicado en la colonia Santa María la Ribera. Construida entre 1766 y 1777. Su fachada destaca por sus mascarones, columnas estípites y ornamentación churrigueresca.
A lo largo de su historia, la casona ha albergado diversas instituciones educativas y científicas. En 1921, la UNAM estableció allí su “Escuela de Verano” y, posteriormente, albergó la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales y la Preparatoria 6.
Declarada Monumento Histórico Nacional en 1959, fue restaurada y en 1994 se inauguró como centro de Extensión Académica.
Sin duda un sitio que vale la pena visitar para imaginarnos a Rosario en los salones y pasillos y en el café donde se reunía con Emilio Carballido, Tito Monterroso, Carlos Illescas, Otto Raúl González, Ernesto Cardenal, Dolores Castro, Ernesto Mejía Sánchez, Rubén Bonifaz Nuño, entre otros.
En la década de 1940, la Ciudad de México vivía un proceso de transformación acelerada. El crecimiento económico y la industrialización trajeron consigo un auge en la construcción de infraestructura, vivienda y servicios públicos. La ciudad dejó de ser predominantemente rural y comenzó a consolidarse como un centro urbano moderno. El crecimiento del PIB fue del 5.8% anual, en el contexto del milagro económico mexicano. La población urbana aumentó en 3.3 millones de habitantes debido a la migración del campo a la ciudad. En el entonces Distrito Federal ya vivían más de un millón 700 mil personas.
En 1940, Manuel Ávila Camacho fue declarado presidente electo, promoviendo la unidad nacional. Ese mismo año, inició el Sistema Lerma para abastecer de agua a la ciudad. A lo largo de la década, se construyeron grandes monumentos y se ampliaron avenidas importantes. La inauguración del Monumento a La Raza (1940), la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (1943), la Biblioteca México, en la Ciudadela (1946) y la construcción de la Ciudad Universitaria y la Ciudad Politécnica (1949), se concluyen las obras de la nueva Escuela Nacional de Maestros (1949).
México participó en la Segunda Guerra Mundial como nación aliada desde el 22 de mayo de 1942, lo que aceleró la industrialización y la urbanización del país.
En esta época, México consolidaba sus instituciones, dejando atrás el caudillismo. Las políticas obreras y campesinas del cardenismo, la creación de un partido único con corporaciones de trabajadores y empresarios, y el fortalecimiento del Estado Benefactor marcaron el rumbo político del país.
Una joven de 16 años que emigraba de Comitán a la Ciudad de México enfrentaba un fuerte impacto cultural. La capital, con su bullicio, tranvías y grandes edificios, contrastaba con su lugar de origen. Buscaba oportunidades educativas en un entorno donde pocas mujeres asistían a la universidad. Aunque la nostalgia por Chiapas sería intensa, la adaptación la llevaría a forjar una nueva identidad y mayor independencia en la metrópoli.
La literatura de la década de 1940 en México se caracterizó por la
narrativa realista, la novela indigenista y reflexiones sobre la identidad
nacional. Surgieron nuevas generaciones poéticas vinculadas a revistas como Taller y Tierra Nueva. El Café
París fue un punto de reunión clave para escritores, y la Revista de
Literatura Mexicana, dirigida por Antonio Castro Leal, tuvo gran relevancia.
La Ciudad de México era un centro cultural dinámico, influenciado
por muralistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro
Siqueiros. El teatro popular, el cine y las caricaturas jugaron un papel
importante en la cultura. El cine, en su Época de Oro, impulsó la identidad
nacional con grandes estudios, sistemas de financiación y figuras icónicas como
Cantinflas, Pedro Infante y María Félix.
La arquitectura reflejó el nacionalismo cultural con estilos
neovirreinal y neoindigenista, coexistiendo con el Art Déco y el Movimiento
Moderno.
La radio era el principal medio de entretenimiento, con la
formación de las primeras cadenas radiofónicas y la combinación de
transmisiones en vivo con programas grabados.
El movimiento feminista logró avances significativos desde la
década de 1930. En 1936, Puebla reconoció el voto femenino y se creó el Consejo
Nacional del Sufragio Femenino. En 1937, el presidente Cárdenas promovió la
igualdad política de las mujeres.
Para 1938, el voto femenino fue aprobado en 21 estados. En 1939,
Matilde Rodríguez Cabo y Palma Guillén ocuparon cargos importantes en el
gobierno.
En los 40´s se consolidó. En
1946, las mujeres obtuvieron el derecho a votar y ser elegidas en elecciones
municipales. En Aguascalientes, María
del Carmen Martín del Campo se convierte en la primera presidente municipal de
esta ciudad. En 1947, Guadalupe Ramírez y Aurora Fernández
se convirtieron en las primeras mujeres en liderar delegaciones en el Distrito
Federal.
(1). Romero
Mireles, Laura Lucía. Rinde la UNAM homenaje a Rosario Castellanos, en
Gaceta UNAM, Ago 8, 2024
Bibliografía
Galeana, Patricia. La historia del feminismo en México,
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
Gobierno de
la CDMX, La Ciudad de México en el Arte, 2018
INEHRM. Historia de las mujeres en México, México, D.F.,
2015
Romero
Mireles, Laura Lucía. Rinde la UNAM homenaje a Rosario Castellanos, en
Gaceta UNAM, Ago 8, 2024